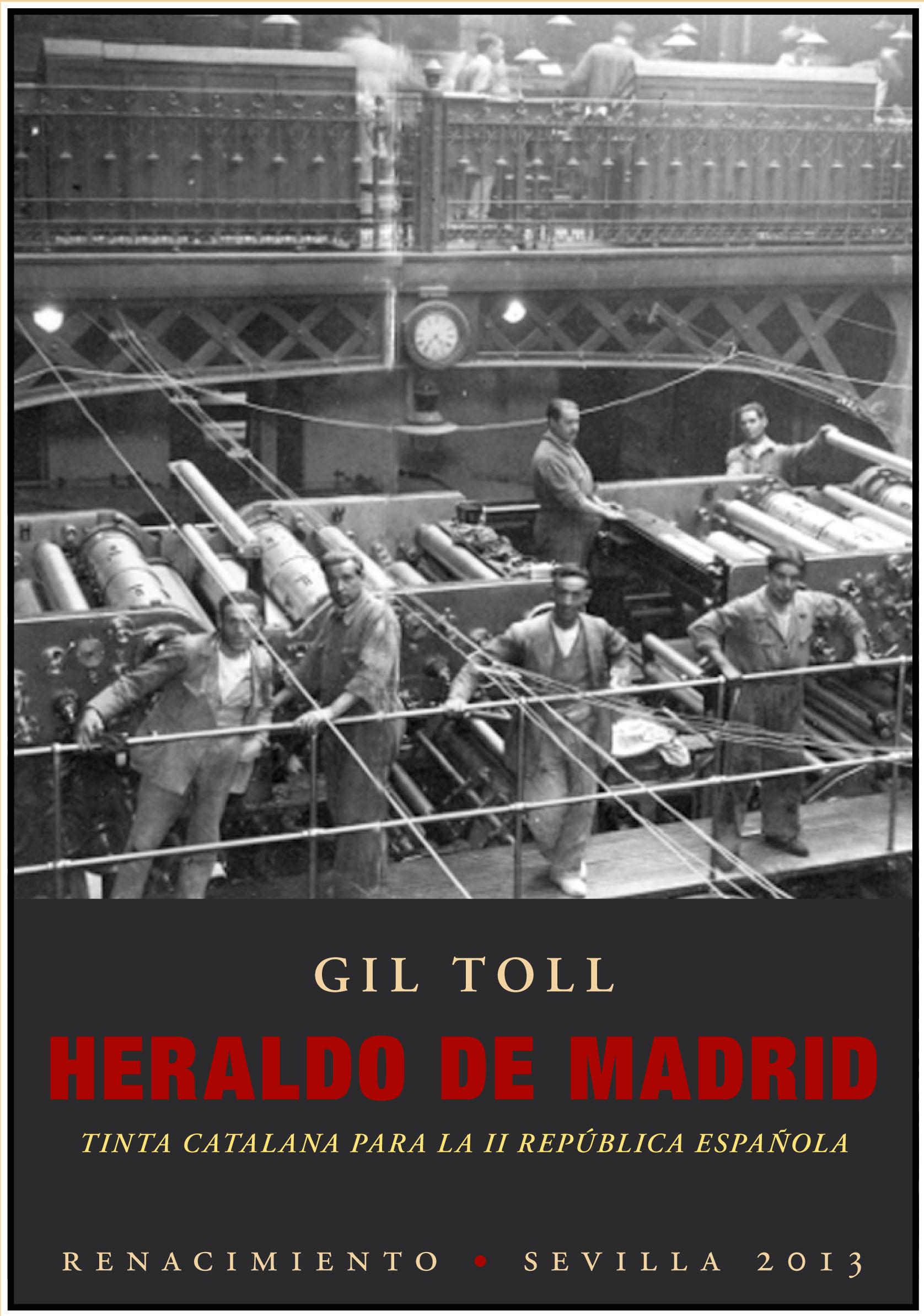Luis de Oteyza
Nuestro piloto, complaciente, llega cada vez más bajo. Sin duda, el director general de la Lotería nos ha recomendado como debe recomendarse, es decir, advirtiendo que se haga lo que nosotros queramos. Y M. Richard sigue a la letra las indicaciones del buen Massini. ¿Que queremos exponernos a darnos un golpe? Pues se hará lo que se pueda para propocionarnos ese gusto. Hay momentos en que vamos rozando las
copas de los árboles, con riesgo de
engancharnos en ellas.
Volando así apreciamos ya la velocidad de la marcha aérea. Y comprendemos que un tropezón a semejante impulso debe ser tal que, comparados con él, el vuelco de un automóvil y el choque de un expreso resultarán coscoroncillos cariñosos. Además, Alfonsito teme que el objetivo de su máquina no funcione lo
bastante instantáneamente para fijar, sin que salgan movidas, las imágenes que desfilan tan rápidas. El poder alegar esto, disfrazando el miedo que sentimos, nos decide a enviar un nuevo mensaje al piloto.
La cuartilla que pasa sobre el parabrisas solicitando volar más alto retorna con una pregunta: «¿ A cuántos metros?» No se puede pedir amabilidad mayor .Tan grande es que nos desconcierta. Tenemos que celebrar consulta antes de responder.
—¿A cuántos metros crees que ne-
cesitamos volar?
—Para que salgan bien las fotos…
—i Para que se nos pase el miedo!
—Pues para que se nos pase el miedo yo creo que debiéramos aterrizar un ratito.
Evidentemente. Pero solicitar eso del piloto es imposible. Hemos de señalar una altura que no sea la del betún. Y a semejante altura quedaremos si pedimos parar.
~ ¿Pongo 200 metros ?
Alfonsito, resignado a seguir haciendo de héroe del aire, me responde:
—Ponga usted lo que quiera.
Señalo en doscientos metros la elevación a que queremos ir, y al punto la alcanzamos. Desde allá cesa de notarse la alarmante velocidad de la marcha, viéndose, además, el paisaje admirablemente. Este es el de una
fecunda tierra cuyo suelo está labrado sin desperdiciar el menor espacio de terreno. Entre los campos trabajados con intensidad, las casas de labranza y sus corralizas se muestran muy próximas unas de otras. Y los caminos extendidos en todas direcciones forman maraña entrecruzándose. Cultivo, población, transporte… Es Francia, la poderosa.
Podemos contemplar a nuestro lado las ciudades, colocadas bajo nosotros como planos en un tablero. Pero, ¿qué ciudades son éstas? Las estaciones del ferrocarril tienen sus rótulos que satisfacen la curiosidad de los viajeros. Para los automovilistas también hay letreros indicadores a la entrada de los pueblos que cruza la carretera. No se ha pensado, sin embargo, en proporcionar análogo servicio a los que usamos el avión. Y debe hacerse pronto, pues pronto serán las rutas aéreas las más frecuentes.
Mientras se descubre la manera de construir letras lo bastante grandes y fijarlas sólidamente en los tejados, el pasajero de aeroplano tiene que identificar las ciudades por el método deductivo, a menos de ir provisto de mapas y brújula. La barrera de los Pirineos, colocada paralelamente a la dirección que nosotros pedimos, nos orienta bastante ; pero no tanto que, sin costumbre de apreciar las distancias desde la altura, localicemos las numerosas poblaciones de los tres departamentos del Sud-Est, por las que volamos. Sin embargo, logro al fin descubrir el canal del Midi, que une Burdeos con Cette, y el tío Audem, que escapa de la parte montañosa para deslizarse a la llanura, lo que me hace reconocer Castelnaudary por el estanque que el canal forma en su centro, y Limoux par los dos puentes que tiende sobre el río.
Y ya algo inconfundible encuentran mis ojos. Sobre la árida colina, el erizamiento de torres fantásticas. ¡Carcasonne! La magnífica fortificación medieval, que encuentro bella como nunca la vi, bella como siempre la soñé. Se presenta desde el elevado punto de vista, emergiendo entre las nubes, sin nada moderno que profane su sacra vetustez. Es la Carcassonne del vizconde Atón, de San Luis y de Felipe el Atrevido; la que constituyera llave del Languedoc cerrando el rico país a la codicia agarena; la qué hizo de Simón de Monfort el señor féudal más poderoso que los mismos reyes; la que sostuvo al conde de Foix en su lucha desigual contra el duque de Berry; la que obligó a levantar a los soberanos católicos una cruzada como las otras con que intentaban rescatar Jerusalén; la que, sitiada inútilmente por Clovis, sólo se dejó asaltar por el impulso irrefrenable del Príncipe Negro. Es más todavía: es la Carcassonne de que habla César en su «Guerra de las Galias».
Pido al piloto que nos aproxime cuanto posible le sea a la vieja ciudadela. Y sobre ella vamos como en las alas del ensueño. Con el acercamiento la plaza fuerte se acrecienta y consolida. No es una fantasía absurda, sino una inverosímil realidad.
Puedo apreciar en conjunto todo lo que Carcassonne conserva de sus tiempos mejores. El doble recinto abaluartado, que comprende las torres semicirculares y las cortinas planas de la época visigótica entre la muralla almenada de la Edad Media. El castillo señorial, con su barbacana delante y dentro el gran patio de honor. Y las lizas altas, que protegen la iglesia de San Nazario, según defendieron un día las armas de la Fe.
Hemos vuelto a tomar hace rato el rumbo. Carcassonne queda a nuestra espalda más lejana cada vez. Pero yo sigo viéndola todavía. La imagen de sus contornos, que marcan los lienzos del muro y destacan las agujas de los torreones, que permanecen en mis retinas. Como en mi cerebro el recuerdo de su gloria.
Ya no veo nada más, ni pienso ya en otra cosa durante el resto de la etapa. Mi acompañante me advierte de pronto que nos dirigimos hacia una gran población próxima al mar. El piloto, que ha parado el motor, se vuelve y grita que llegamos. ¿Dónde llegamos?… ¿Hacia dónde nos dirigimos?… Ah, sí; voy en un avión camino del aeródromo de Perpignán. Creí que flotaba entre las nieblas de la histórica lejanía.
Un balanceo me inclina a derecha e izquierda enseñándome el suelo por uno y otro lado. Siento el bote de las ruedas en el piso desigual y el rejonazo del espolón contra la tierra. Y me encuentro instantáneamente inmóvil frente a la grotesca construción de madera y zinc del hangar.
El aterrizaje me resulta demasiado brusco. Acaso no lo haya sido. Pero es que yo no descendí planeando sobre el campo de aviación, y ¡he caído del pasado en el presente!
Heraldo Madrid, enero de 1928
Categorías:Al Senegal en avión