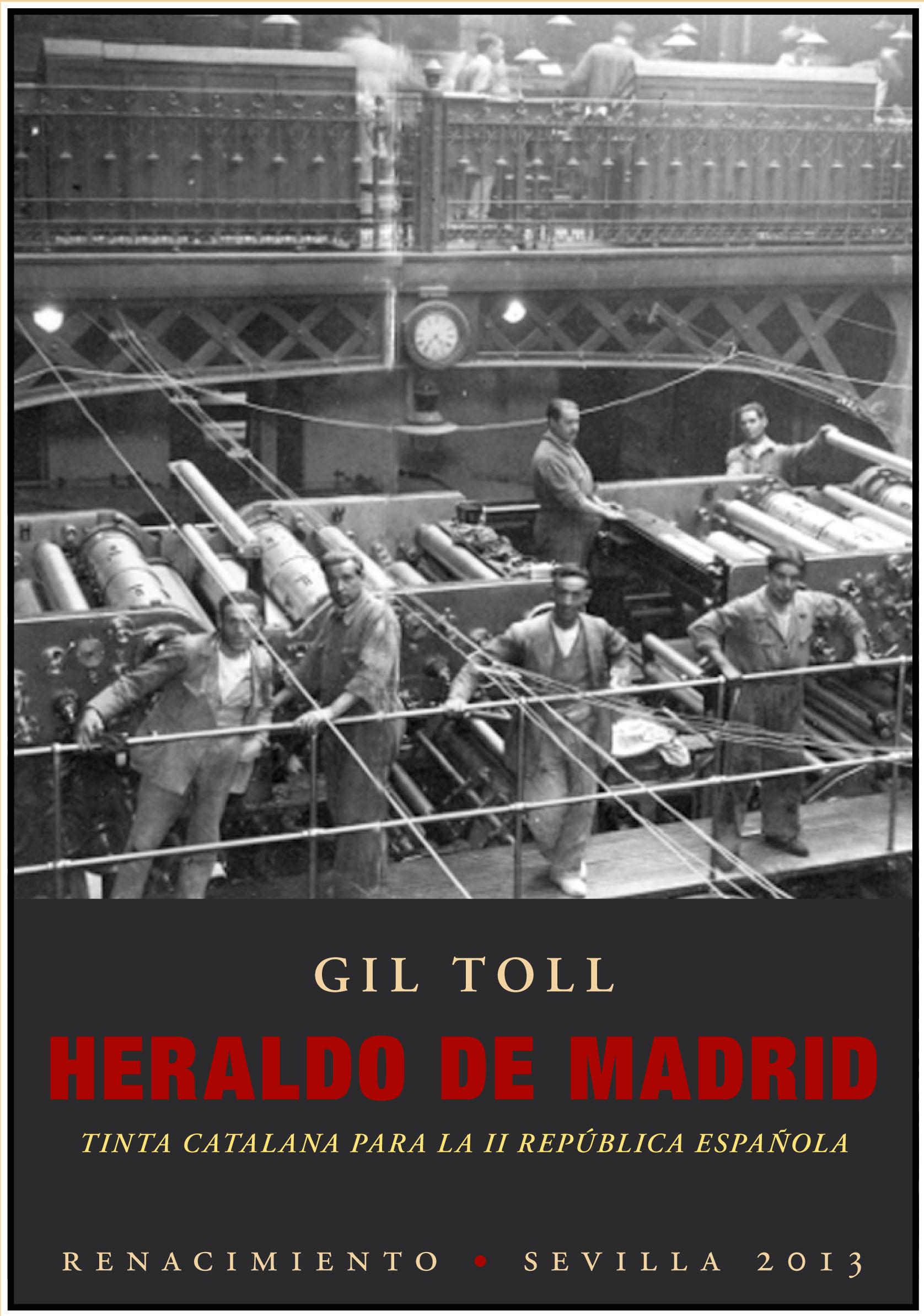Gaziel
Cuando llevaba ya varios años ejerciendo mi profesión, y después de haber estado en largo contacto con lo mejor de la prensa europea y americana contemporánea, un día, con gran estupor, me enteré de que ignoraba lo que es un perfecto periodista. Lo más chocante es que esta revelación la tuve cuando, donde y como menos la esperaba. No fue en París, ni en Londres, ni en Berlín, ni en Ginebra, ni en Milán o en Roma, a raíz de algún magno congreso periodístico y por boca de uno de esos ilustres colegas, británicos o norteamericanos, que gozan en el mundo internacional de una influencia, una consideración y un tratamiento semejantes a los de los ministros y diplomáticos de las grandes potencias. Fue, sencillamente, aquí mismo, en Barcelona, con toda llaneza, de labios de un simpático reporter, un día que por casualidad hube de rogarle me indicase, si le era posible, el medio de asistir a un espectáculo que me interesaba. «Es lo más fácil del mundo —me contestó en seguida—: entrará usted como le dé la gana». «¡Ah, de manera que la entrada es libre! —exclamé con candor—. Entonces, de seguro que habrá mucha gente». «No habrá más que los paganos», me contestó, comenzando a mirarme extrañado. «Ya entiendo—dije, con ese aplomo que solemos afectar precisamente cuando no entendemos nada—. De manera que habrá taquilla abierta. Y diga usted, ¿sabe usted, poco más o menos, a qué precio van a poner las butacas?». «¡Hombre! —saltó mi informador, con acento sarcástico—. Pero ¿es que usted desea saber cómo se entra, o cuánto se paga? ¿En qué quedamos?». Comencé a sudar. Notaba en torno mío algo misterioso, que me desazonaba. Me pasé maquinalmente la diestra por la frente, los ojos y la nariz: me sentía objeto de esa curiosidad enigmática, al mismo tiempo reservada y burlona, con que se mira a los que están tiznados sin saberlo. «La verdad —balbuceé—: por una parte usted me indica que la entrada es de pago, y por otra me asegura usted que podré entrar cuando me dé la gana. ¡Que me ahorquen si todo junto no equivale a decir que puedo entrar cuando me plazca, siempre que entre pagando!». «¡Equivale a un cuerno! —gritó entonces mi amigo—. Parece mentira que sea usted tan ignorante de sus propios derechos. Usted entrará cuando le plazca y sin gastarse ni un céntimo». «¿De verdad? —dije yo, gozoso por el descubrimiento de unos derechos tan mágicos como insospechados—. ¿Y cómo es eso?». «Muy sencillo —replicó mi compañero—. Se va usted al espectáculo. Entra usted, como don Pedro por su casa. Si alguien le dice a usted algo, contesta usted: «Soy fulano de tal, de tal periódico!». Pero lo dice usted así, con profunda arrogancia. Nada de timideces ni gazmoñerías. Pasa usted adelante, entra en la sala, escoge usted el asiento que más le plazca. Sí hay algún palco vacío, lo manda abrir usted. Todo lo que puede ocurrirle es que luego resulte que esté vendido. No importa. Ya le avisarán a usted, en todo caso. Cuando se presenten los advenedizos, acompañados del acomodador, corresponde usted a su saludo, pero con mucha dignidad, como haciéndoles sentir el gran honor que tienen en ocupar por dinero una localidad que usted se había escogido libremente; y en seguida se va usted a instalarse en otro sitio, el que más le plazca». «Pero…». «Y sobre todo —prosiguió mi mentor, sin dejarme que le interrumpiese—, no permitir por nada del mundo que le atropellen a usted en su derecho. Si algún acomodador le amonesta, mándele usted a paseo. Si vuelve, levante usted recio la voz, desautorice, amenace. Si esto no basta, que llamen al administrador, y luego al director, al empresario, al propietario, al alcalde, al gobernador civil, al obispo y al nuncio. ¡Antes que ceder en su sagrado derecho, arme usted un escándalo fenomenal!». «¡Basta, basta! —grité por fin—. No hablemos más. Usted haga lo que le parezca de su maravilloso derecho. Yo pasaré por la taquilla». Entonces se produjo la inesperada revelación. Mi amigo el reporter se quedó mudo de pasmo. Miróme luego de arriba abajo, con mirada atónita, mientras en sus labios se acusaba la curva amarga de un desengaño infinito. Y con la misma de-solada expresión que emplearía un galgo castizo, cazador de liebres, o un fox-terrier de pura sangre, devorador de ratones, para indicar que en la perrera se ha introducido indignamente un bastardo o un mestizo, exclamó con sincero dolor: «¡Usted no es periodista!». Esta terrible noticia, que de momento me dejó anonadado, se fue confirmando con el tiempo. Me hallaba, un día, en el despacho del director de un periódico madrileño, cuando entró bruscamente un redactor de la casa, hombre joven y vivaracho, con una estilográfica en la mano: «Querido director —dijo—, acaba de recibirse un telegrama, con el gran terremoto de Kusatku». «¿Y dónde estará eso, hijo mío?», interrogó el anciano director. «Creo que debe de estar por el Japón». «Ande, pues —encargó paternalmente el jefe—, me va usted a escribir en seguida un artículo para encabezar la noticia, ¿verdad, hijo mío? Tres cuartos de columna serán bastante. Pero, sobre todo, mucho color local». El redactor salió corriendo, y cuando hubo desaparecido a nuestra vista: «¡Qué muchacho tan despierto! —exclamé—. ¿Estuvo mucho tiempo en el Japón? Seguramente nació en Filipinas». «Nació en Navalcarnero —me contestó sonriendo el director—, y del Japón no sabe nada más sino aquello que se cantaba en toda España hace algunos años, ¿recuerda usted?:
En el Japón, pon, pon, son unos desahogaos, y en el Japón, pon, pon…».
«Pero ¿cómo va a escribir, entonces, de lo que no conoce?», interrumpí asombrado. Y el director me dijo, guiñándome un ojo con picardía: «¡Nada! ¡Hay que ser periodista!». Cierto administrador de periódico me pidió amistosamente un consejo: «El director —me dijo— se ha empeñado en publicar unas notas semanales sobre política internacional. ¿Qué le parece a usted que le dé al redactor encargado de confeccionarlas?». «Por lo pronto —respondí en el acto—, déle usted todos los días el Berliner Tageblat, la Vossische Zeitung, la Tae-gliche Rundschau, la Kólnische Zeitung, el Vorwaerts, el Lokal-Anzeiger, el Temps, la Action Française, el Quotidien, el Figaro, el Echo de Paris, el Times, el Morning Post, el Daily Mail, el Daily Telegraph, el Daily Chronick, el Daily Express, el Daily Mirror, el…». «¡Un palo le daré, si me pide algo de eso! —exclamó indignado el administrador, atajándome—. Yo no necesito un hombre que lea, sino un hombre que escriba». «Y ¿cómo quiere usted que escriba de lo que ignora —repliqué—, si antes no se entera leyendo?». Entonces se calló un momento, me miró despacio, y enfriando la voz, mientras me volvía lentamente la espalda, soltó con franqueza: «Le creía a usted más periodista». Viene un cambio de situación política o se inicia un reparto de prebendas: «¡Sea enhorabuena! —os dice un conocido, en plena calle, gritando—. Ahora sí que va usted a aprovecharse. Cargos, condecoraciones, sueldos, encomiendas… De un hombre como usted lo único que desean es que pida». «¿Y usted cree —contestáis con un poco de orgullo— que yo soy capaz de pedir, que he pedido ni pediré nunca algo?». Un segundo de silencio. Luego, despidiéndose, el conocido murmura con desilusión: «¡Nunca sabrá usted ser periodista!». «¿Por qué no hace usted como Fulano de Tal?», le preguntan a uno. «¿Y qué hace ese sujeto?», contestáis. «Pues está ampliando considerablemente su colaboración periodística. Llega a ganar un dineral. Por lo menos su firma aparece mensualmente, en los periódicos y periodiquitos de España y América, unas sesenta veces». «¡Qué barbaridad! —exclamáis maravilla-dos—. Yo creía que el maestro Andrenio, el primero de los periodistas hispanoamericanos, era también el más fecundo. Pero Baquero, con su fluidez incomparable, no suele pasar de los veinte artículos mensuales». «Pues es un tonto, porque podría multiplicarlos a su antojo». «¿Trabajando más?» «¡Y ca, hombre! Trabajando muchísimo menos». «Está usted en un error. No se puede producir más artículos originales». «Pero se pueden traducir a granel los ajenos. ¿No le da a usted vergüenza pasarse los días encerrado, pensando y escribiendo, cuando por esos mundos extranjeros, por esas revistas y esos periódicos insuperables, ya está pensado y escrito todo lo divino y lo humano?». «La vergüenza —contestáis, con un ligero temblor iracundo—, la siento yo de otra manera». Y entonces: «Es que no acaba de ser usted periodista», os contestan. Y, efectivamente, tengo fundadas sospechas de no llegar a serlo nunca, aunque viviese mil años. Pero nos queda un gran consuelo a los que nos encontramos en tan extraña situación: cada día van siendo más, en la flor de la prensa española, los que «no son periodistas».
La Vanguardia, 23-IX-1927
Categorías:Artículo histórico