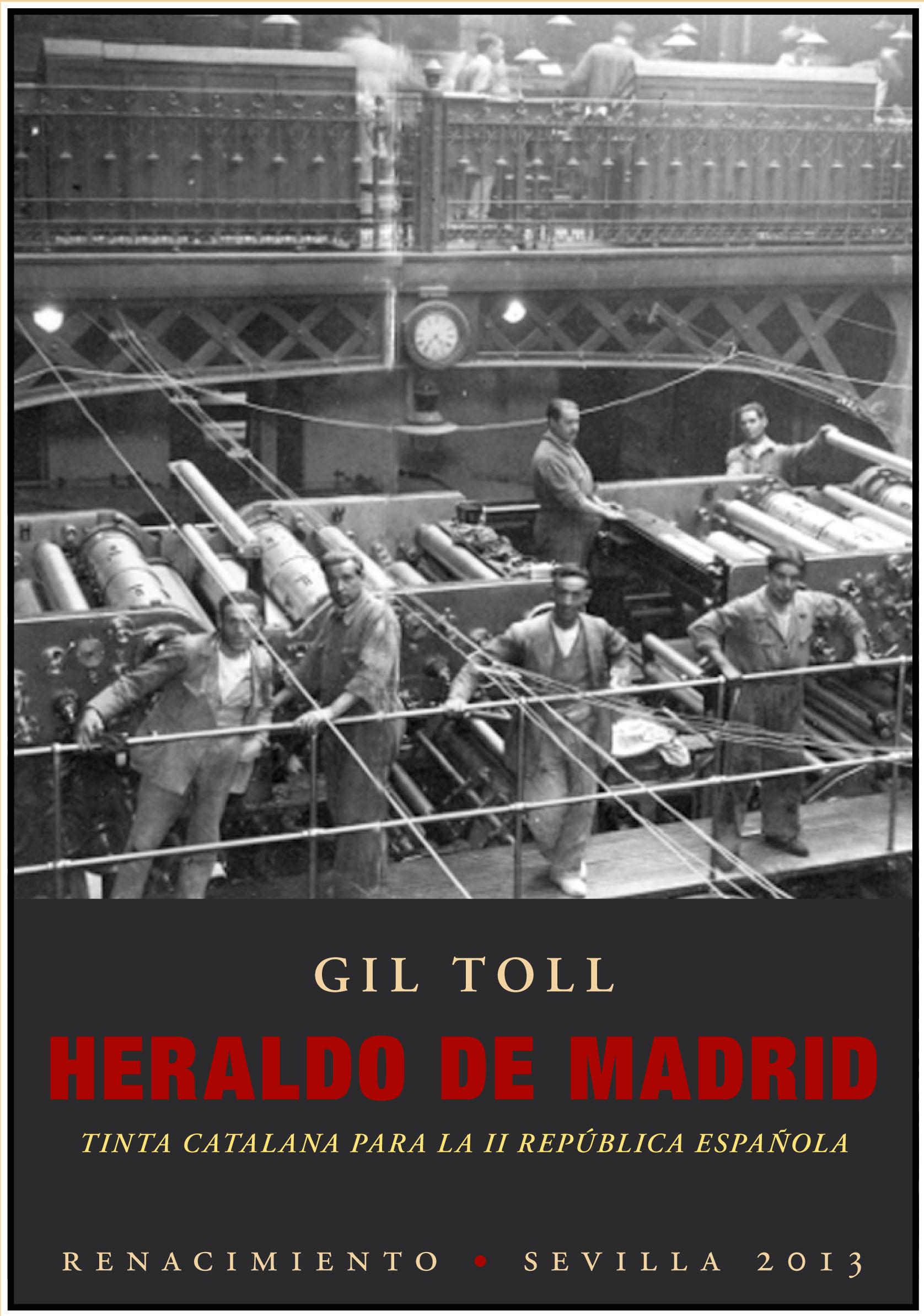Tom Wolfe
Dudo que muchos de los ases que ensalzaré en este Trabajo se hayan acercado al periodismo con la más mínima intención de crear un “nuevo” periodismo, un periodismo “mejor”, o una variedad ligeramente evolucionada. Sé que jamás soñaron en que nada de lo que iban a escribir para diarios o revistas fuese a causar tales estragos en el mundo literario… a provocar un pánico, a destronar a la novela como número uno de los géneros literarios, a dotar a la literatura norteamericana de su primera orientación nueva en medio siglo… Sin embargo, esto es lo que ocurrió. Bellow, Barth, Updike –incluso el mejor del lote, Philip Roth- están ahora repasando las historias de la literatura y sudan tinta, preguntándose dónde han ido a parar. Malditos sean todos, Saul, han llegado los Bárbaros…
Dios sabe que nada nuevo abrigaba mi mente, y mucho menos en cuestiones literarias, cuando conseguí mi primer empleo en un periódico. Me impulsaba una ansia desatada y artificial hacia algo completamente distinto. Chicago, 1928, y todo eso significaba… Reporteros borrachos huidos de los pupitres del News meando en el río al amanecer… Noches enteras en el bar escuchando como cantaba “Back of the yards” un barítono que no era otra cosa que una tortillera ciega y solitaria con vasos de leche en vez de ojos… Noches enteras en la oficina de los detectives… Siempre era de noche en mis sueños sobre la vida periodística. Los reporteros jamás trabajaban de día. Yo quería la película entera, sin que le faltase una escena…
Yo era consciente de que aquello había reducido mi ánimo a esta estúpida condición de Príncipe Estudiante. Daba lo mismo, yo no podía evitarlo. Acababa de cursar cinco años de estudios superiores, una aclaración que tal vez nada signifique para quien nunca se haya sometido a tan bárbaro tratamiento; lo explica todo, sin embargo. No estoy seguro de que pueda darles a ustedes la más remota idea de lo que son los estudios superiores. Millones de norteamericanos cursan ahora estudios superiores, pero al pronunciar la frase –“estudios superiores”- ¿cuál es la imagen que se forma en nuestro cebero? Ninguna, ni siquiera borrosa. La mitad de los compañeros de estudios superiores que he conocido iban a escribir una novela sobre el tema. Yo mismo tuve tal intención. Nadie ha escrito ese libro, que yo sepa. Todos olían bastante bien la atmósfera. ¡Qué mórbida! ¡Qué ponzoñosa! ¡Sin equivalente en el mundo! Pero el tema acabó por derrotarles. Desafía la estilización literaria. Una novela semejante sería un estudio de la frustración, pero una clase de frustración tan exquisita, tan inefable, que nadie sería capaz de describirla. Intenten imaginar la peor escena de la peor película de Antonioni que hayan visto, o leer El planeta de Mr Sammler de un tirón, o simplemente intenten leerlo, o imagínense que están encerrados en un vagón de ferrocarril de la Seabord, a dieciséis millas de Gainsville, Florida, en dirección norte hacia la línea Miami-Nueva York, sin agua y con el radiador que se pone al rojo, enloquecido por el amok, y mientras George McGovern, sentado junto a ustedes, explica su filosofía de gobierno. Eso les dará una idea general de la atmósfera.
En cualquier caso, al conseguir mi doctorado en literatura norteamericana en 1957, yo me hallaba en las garras crispadas de una enfermedad de nuestro tiempo cuyos pacientes experimentan un arrollador deseo de incorporarse al “mundo real”. Así empecé a trabajar en los periódicos. En 1962, después de unas tazas de café aquí y allá, llegué al New York Herald Tribune… ¡Ése debía ser el lugar!… Contemplaba la oficina del Herald Tribune, a cien polvorientas yardas del sur de Times Square, con una especie de atónito embeleso bohemio… O eso es el mundo real, Tom, o no hay mundo real… El lugar parecía el cepillo de limosnas de la iglesia de la Buena Voluntad… un confuso montón de desperdicios… Escombros y fatiga por doquier… Si el redactor-jefe de noticias locales, por ejemplo, disponía de una silla giratoria, la articulación estaba rota, de tal modo que al levantarse, se desplomaba cada vez como si hubiera recibido un golpe lateral. Todos los intestinos del edificio aparecían a la vista en anillos y líneas diverticulares: conductos eléctricos, tuberías de agua, tubos de calefacción, conductos de ventilación, mangueras contra incendios, todo ello bamboleándose y chirriando por entre el techo, las paredes y las columnas. Todo ese desbarajuste había sido pintado, de pies a cabeza, con algún légamo industrial, gris plomo, verde metro, o ese increíble rojo mortecino, esa mezcla siniestra de pigmento y suciedad con que se pintan los suelos en los trabajos de ornamentación. En el techo había abrasadores tubos fluorescentes, que hacían la atmósfera azul como el radium y quemaban las zonas sin cabello en la cabeza de los correctores, quienes nunca se movían. Era una gran fábrica de pasteles… El sueño del propietario… No había paredes interiores. La jerarquía social no aparecía definida por las zonas de la oficina. El redactor ejecutivo trabajaba en un espacio tan miserable y astroso como el último reportero. La mayoría de los periódicos eran así. Tal disposición se instituyó décadas atrás por razones prácticas. Pero se ha perpetuado por un hecho curioso. En los periódicos, muy pocos empleados editoriales al final de la escala –eso es, los reporteros- abrigaban en absoluto ambiciones de ascenso, de convertirse en redactores locales, redactores ejecutivos, redactores en jefe, o cualquier otra cosa del resto. Los directores no temían amenazas de abajo. No necesitaban paredes. Los reporteros exigían demasiado… ¡únicamente convertirse en estrellas! ¡y de inmediato fulgor!
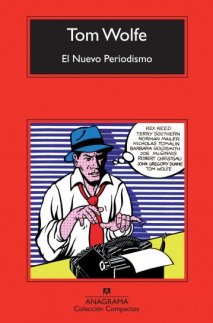
Pincha para acceder a la editorial
Categorías:Libros