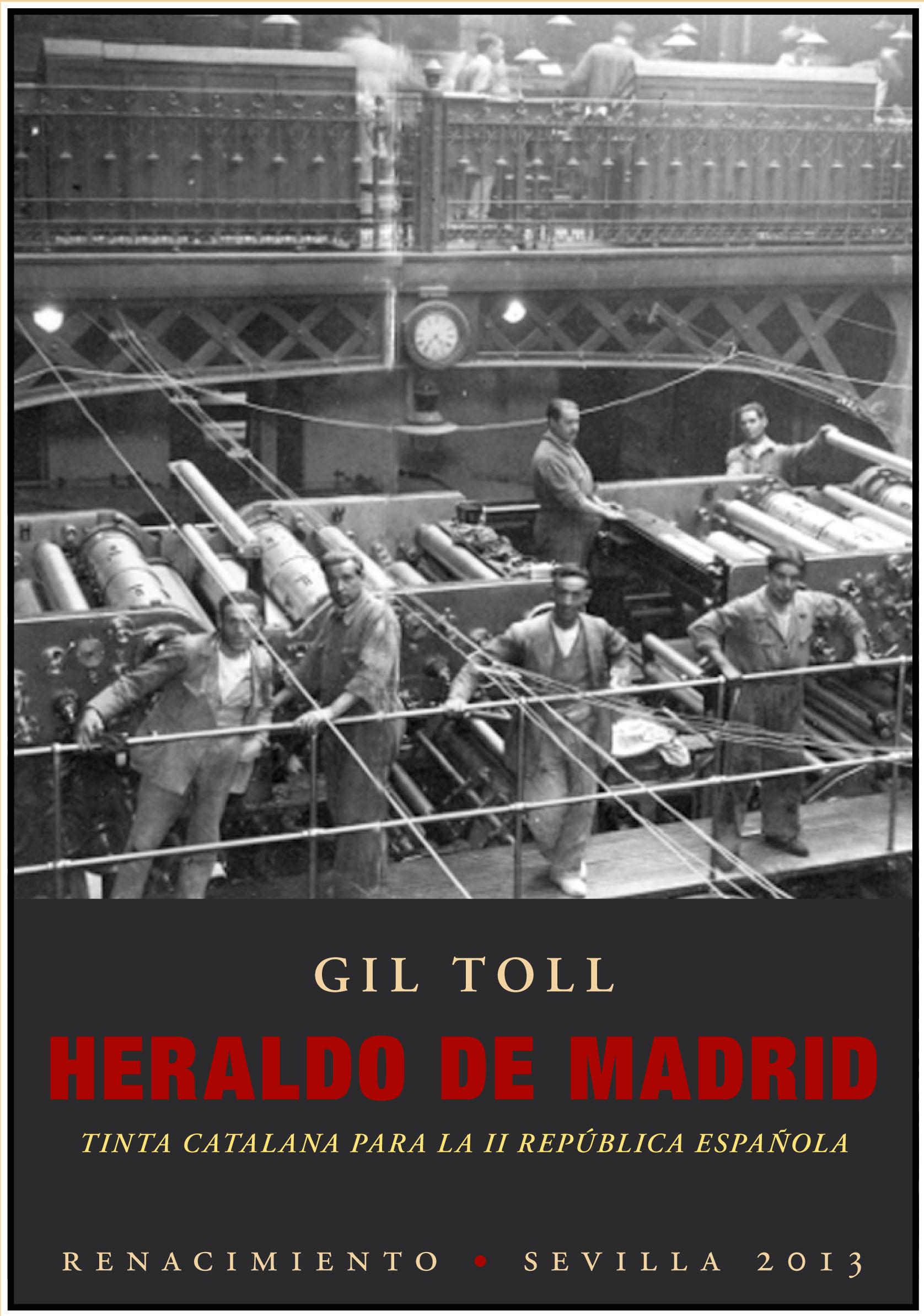Carlos Sampelayo
Lo primero fue el Cuartel de la Montaña. ¿Contarlo nuevamente? No, pero debo dar mi versión y mi visión.
La noche del 17 de julio vino a vernos al gabinete de prensa de Teléfonos el capitán Zamarro –un artillero republicano de verdad- y nos dijo que en el Cuartel de la Montaña se iban congregando numerosos falangistas paisanos; que lo había denunciado en el ministerio de la Guerra y no le hacían caso. Por la tarde de ese mismo día, el pueblo madrileño se había agolpado en los bares para oir por radio las informaciones del Gobierno: “El conato de insubordinación queda reducido a alguna zona de Marruecos”.
El 18, en realidad, no ocurrió nada de particular. Un diluvio de rumores. Telegramas de prensa que recibíamos en los periódicos nos confirmaban que la rebelión militar se extendía en Marruecos, y en la Península no ocurría nada alarmante. Los gobernadores civiles de las provincias se hallaban en contacto permanente con el Gobierno.
Fue en la tarde del 19 cuando el general Fanjul y su alto mando en la Montaña desacatan una orden del Ministerio y se declaran en franca rebeldía. Es el primer acto de sublevación en Madrid. A la mañana siguiente se perpetró el ataque al cuartel, por el pueblo y los Guardias de Asalto. Entre el primero figuraban las Juventudes Socialistas. Por orden de Largo Caballero se destacó algunos dirigentes del Partido, con documentos de la UGT, para que en colaboración con el comandante de los Guardias de Asalto se contuviera el desorden de las masas y los excesos que pudieran desencadenar los atacantes, en caso de triunfo.
La noche anterior, con otros periodistas, pasé en coche varias veces por la calle de Ferraz, junto al cuartel, lentamente, con los faros apagados y el miedo encendido. No se oía ni una mosca. Todas las ventanas del edificio estaban cerradas y sin luz. Parecía que no iba a ocurrir nada.
Amaneció una mañana brillante, de canícula madrileña. Los dirigentes socialistas ordenaron a las Juventudes, las que tenían armas adecuadas, que se unieran al sitio del cuartel, que ya habían establecido los pocos Guardias de Asalto leales. Comenzó a llegar gente de todas partes, con gran bullicio, como espectadores antiguos de una ejecución, como romeros goyescos de un “entierro de la sardina” en cuaresma”. El sitio era cada vez más estrecho, más compacto. La calle de Luisa Fernanda, los jardines y otras calles estrechas más adyacentes a Ferraz, eran como campamentos de los espontáneos civiles y la Guardia de Asalto. Hablé con el general Asensio –el republicano muerto después en Nueva York- que vestido de paisano se encontraba expectante en la plaza de España. Me dijo, refiriéndose a los sitiadores: Están locos. En cuanto salgan tres tiros del cuartel, todo el mundo echará a correr.
El jefe de los de Asalto recibió, ya avisado, a los dirigentes socialistas y comunistas, y con un sargento, media docena de guardias y una ametralladora, los situó en un edificio de la calle Ferraz, frente a los jardines y a la rampa de entrada del cuartel. La ametralladora se emplazó en el zaguán, con punto de mira hacia todo el frente de la vasta caserna sitiada, que permanecía muda, sin señales de vida dentro.
El ataque
Se llamaba Cuartel de la Montaña, por si los jóvenes no lo saben, debido a que estaba construido sobre el altozano llamado del Príncipe Pío, donde hoy se encuentran los monumentos egipcios procedentes de Asuán. Tenía cuatro plantas y su guarnición la componía principalmente el arma de Ingenieros: un regimiento de Ferrocarriles, otro de Zapadores-Minadores y un batallón de Telegrafistas. También había en esa fecha un regimiento de Infantería. Habría aquella mañana dentro del cuartel unas tres mil quinientas personas.
De pronto comenzaron a disparar contra él dos cañones del 75 colocados en la plaza de España. Contestaron los sitiados con varias granadas de mortero, torpemente disparadas, porque no pasaron de la mencionada rampa de entrada, pues no sabían dónde estaban los cañones, tapados por la vegetación de los jardines.
Ya empezaban a molestar a los militares leales las individualidades de los paisanos, que no se atenían a órdenes y se lanzaban al asalto como el “capitalista” que se echa al ruedo para hacerlo mejor que nadie.
Los Guardias de Asalto decidieron trasladar la ametralladora del portal a la azotea, para abrir fuego con más perspectiva hacia la fortaleza, cuyos balcones estaban casi tapiados por sacos terreros, y entre las junturas se veían salir asimismo cañones de ametralladoras.
Arreciaban los espontáneos, las individualidades que creían que todo era cuestión de valor personal para entrar en el cuartel. (Esto sería en tres años el signo de la guerra en el bando republicano).
Por una rendija de la puerta del cuartel más cercana a la calle Ferraz, apareció bandera blanca. Muchos paisanos se lanzaron por la explanada creyendo que era la capitulación, pero el 50 por 100 cayeron muertos por los tiros de las ventanas.
Surgió en el aire el avión de Antonio Rexach, un capitán aviador muy revolucionario y muy bragado, dio una vuelta por encima de la fortaleza sitiada y lanzó sobre los patios octavillas que pedían el fin de la actitud sediciosa. (Como se sabe, la Aviación militar era casi toda republicana desde antes del 31).
La rendición
Una vez más se empleó la táctica napoleónica, que después habrían de emplear Queipo de Llano en Sevilla y Zamarro en el frente de Madrid. O sea, los paisanos llevaron uno de los cañones a la calle de Luisa Fernanda, a la que daba el flanco izquierdo del cuartel. Así se fingía tener artillería por todas partes.
Volvió a aparecer el avión de Rexach. La gente se calló expectante, pensando que podía ser un avión rebelde; pero no. El avión voló rasante sobre el cuartel, y en vez de octavillas acertó a lanzar dos bombas, una en cada patio. Otro avión le daba escolta, pero sin atacar, quizá para atemorizar a los sitiados.
Nuevamente salió bandera blanca por la puerta anterior. Era una sábana esta vez, en agitación desesperada. Y ahora sí. Los paisanos con escopetas se lanzaron en masa por la rampa. Sin embargo, los de Asalto se acercaron con orden, ya que aún salían tiros del interior, disparados sin duda por los pocos que se oponían a la rendición.
En las puertas del cuartel fue el caos. Disparos, alaridos, dispersión, barullo. En el interior estallaron varias granadas de mano, y la confusión crecía. Luego, los soldados que habían sido obligados a rebelarse, iban saliendo. Todos eran muchachos que gritaban vivas a la República y se quitaban los cascos y las guerreras, increpando a sus jefes de momentos antes.
Los dirigentes de los partidos y organizaciones de izquierda fueron al segundo cuerpo del cuartel, donde se alojaban los regimientos de Ingenieros. Un niño de 14 años, con una pistola en la mano, perseguía hacia la salida a un capitán hecho y derecho que llevaba los brazos en alto. En el “cuarto de banderas” se encontraban once oficiales, con la pistola al lado, inmóviles. Acababan de suicidarse.
Los de asalto se desenvolvieron mejor en aquel maremágnum interior. Casi todos, las clases desde luego, habían estado en el cuartel en otras épocas. Tres horas había durado el sitio. A las doce fue la rendición.
Ceremonia de la confusión
Los espontáneos atacantes se apoderaban de todo lo que encontraban a su paso: fusiles, pistolas, ametralladoras. Mi compañero de periódico, el poeta González Olmedilla, por llevarse algo, se llevó un casco de soldado –parecía que estaba mal visto no llevarse nada- y fue sorprendido por el fotógrafo de ABC justificando así la portada del diario.
También empezó la plebe a matar a los falangistas que habían entrado la noche anterior en el cuartel para engrosar la sublevación. Se les conocía en seguida por lo mal uniformados que estaban, con guerreras de oficial de complemento.
Los dirigentes no podían poner orden. Constantemente llegaban de la calle gentes incontroladas que aumentaban su celo, atendiendo sin embargo a algunos soldados heridos, muy jóvenes, a quienes habían obligado a luchar los facciosos, y que nada tenían que ver con la causa de la lucha. Los ordenados Guardias de Asalto tampoco pudieron hacer nada.
Al fin acabaron los tiros y los asesinatos. Se pidieron refuerzos por los de Asalto. Llegó un comandante con una compañía, y desplegando un gran valor pudieron echar a los incontrolados del edificio, y quitarles el armamento que se querían llevar para hacer la revolución por su cuenta.
Se fueron asimismo los escasos dirigentes de partidos y sindicatos. Por parecerles inútil cualquier acción ya, y porque estaban horrorizados al ver tantos muertos sobre dos patios del cuartel.
Luego se recogieron datos de aquel sacrificio sin fruto, sobre todo de la clase de tropa y la misma tropa. Vieron en seguida lo que se había preparado desde la noche del 18 de julio. Aquellas entradas de gente civil, con permiso de los jefes, y el celo de éstos en las naves de las compañías, les hicieron suponer que había llegado la hora de la subversión que se preparaba, y que proclamaban y advertían los periódicos republicanos.
El espíritu de los sublevados
Cuando empezaron a disparar los cañones de los Guardias de Asalto, los sublevados subieron a los tejados para manejar un telégrafo de reflejos solares, pidiendo SOS a otros cuarteles de Madrid, sin resultado.
El general Fanjul, director del pronunciamiento en la capital desde el Cuartel de la Montaña, también había llegado por la noche y se vistió un uniforme de soldado raso, que no le iba dados sus años y su barba casi blanca. Pero así podría huir –pensaría él- por la trasera del cuartel, si las cosas venían mal dadas. No lo consiguió.
Bastantes falangistas intentaron pasar desapercibidos, pero algunos cabos y sargentos los fusilaron; otros muchos pudieron a tiempo cambiar el mal vestido uniforme por las ropas civiles con que habían llegado, se confundieron con las turbas y salvaron el pellejo.

Los mandos de los otros cuarteles conocieron por teléfono lo que pasaba en la Montaña y capitularon incondicionalmente. La verdad es que tanto unos como otros demostraron poco espíritu de lucha.
Por decisión del Ministerio de la Guerra, se encargaron del cuartel de la Montaña, después, los dirigentes socialistas, por ser la fuerza política más ordenada entonces. La gente no creía en la buena fe de los militares leales. Por eso se les encargó a aquéllos de administrar el armamento allí almacenado e irlo suministrando mediante órdenes estrictas, y adiestrar en él a sus destinatarios.
El cuartel quedó abandonado, como aislado fortín entre la algazara de la ciudad, lleno de cadáveres que comenzaban a pudrirse. Había soldados de la guarnición, unos cuarenta sobrevivientes, que no tenían familia en Madrid y no sabían a dónde ir, a pesar de haberles eximido de lo que les restaba de servicio el Ministerio de la Guerra. Como a todos los de todas las guarniciones que se sublevaron.
Un capitán que pusieron al frente del cuartel, utilizaba a aquellos muchachos con licencia y sin destino, para que pusieran los muertos en hilera, por si alguien venía a reclamar alguno. La temperatura de julio era extremada. Aquellos patios cada momento olían peor e impresionaban más, y el Ministerio de la Guerra dispuso que se llevaran los cadáveres al cementerio, en las camionetas del servicio municipal de limpieza.
Después tomaron posesión del cuartel los dirigentes socialistas y de la UGT, haciendo una visita de inspección con el capitán. En la mesa de uno de los coroneles hallaron la lista de los falangistas que en la noche del 18 de julio se habían sumado en el cuartel a los militares sublevados desde el 17. Eran falangistas aquellos civiles y de otras organizaciones de derechas; junto a cada hombre figuraba el aval correspondiente. Había en el documento estudiantes paisanos y alumnos de la Academia de Infantería. Nadie fue a reclamar ningún cadáver.
Fanjul
Se sospecha en el Gobierno republicano, blando y sin sentido revolucionario social, que trató de pactar con los sublevados, aún abortado el pronunciamiento del Cuartel de la Montaña. Prueba de ello es que tras el juicio que se le siguió –sumarísimo- al general Fanjul, la pena de muerte sentenciada no se llevó a cabo inmediatamente, como es preceptivo, sino pasado un tiempo. Yo estaba en el despacho del presidente del Gobierno, don José Giral, cuando le llevaron a firmar la sentencia. No le dio importancia; la firmó como un documento cualquiera y siguió hablando con nosotros de temas menores. Las dudas vinieron más tarde.
Fanjul fue ante el muro de fusilamiento aparentando serenidad. Llevaba unos pantalones de soldado y una camisa corriente. A la hora de la verdad, intentó arengar al pelotón que le iba a ejecutar, pero le falló la voz. Le salió una especie de “gallo” y las balas no dieron tiempo a más.
El Gobierno no quiso otras víctimas responsables de la sublevación del Cuartel. Al sumario se le dio carpetazo, como gesto diplomático para detener el levantamiento de las demás regiones.
Balances
The New York Times del 20 de julio de 1939, conmemorando el hecho, decía entre referencias al movimiento fascista español: “Del asalto al Cuartel de la Montaña los días 19 y 20 de julio de 1936 sobrevivieron 64 falangistas divididos así: 25 civiles y el resto oficiales de complemento, más 4 cadetes del Alcázar de Toledo y 6 oficiales de Infantería. Al Cuartel de la Montaña entraron la noche del 19 de julio (leve error informativo, ya que debería referirse a la noche anterior) diecisiete cadetes, entre ellos los hijos del general Cruz Bullosa y del general Moscardó”.
También se pudo leer en La Nación de Buenos Aires: “La esquela que al día de hoy -22 de julio de 1939- aparece en la prensa madrileña destaca la muerte de varios falangistas que murieron en el Cuartel de la Montaña y cadetes del Alcázar. Entre los últimos figura en una de las esquelas el joven Moscardó, que era teniente de Infantería en el regimiento de San Quintín (…)”
El periódico argentino se equivocaba. José Moscardó perdió la vida en Barcelona, durante la sublevación acaudillada por el general Goded.
Tiempo de Historia, 1/7/1981
Categorías:Artículo histórico