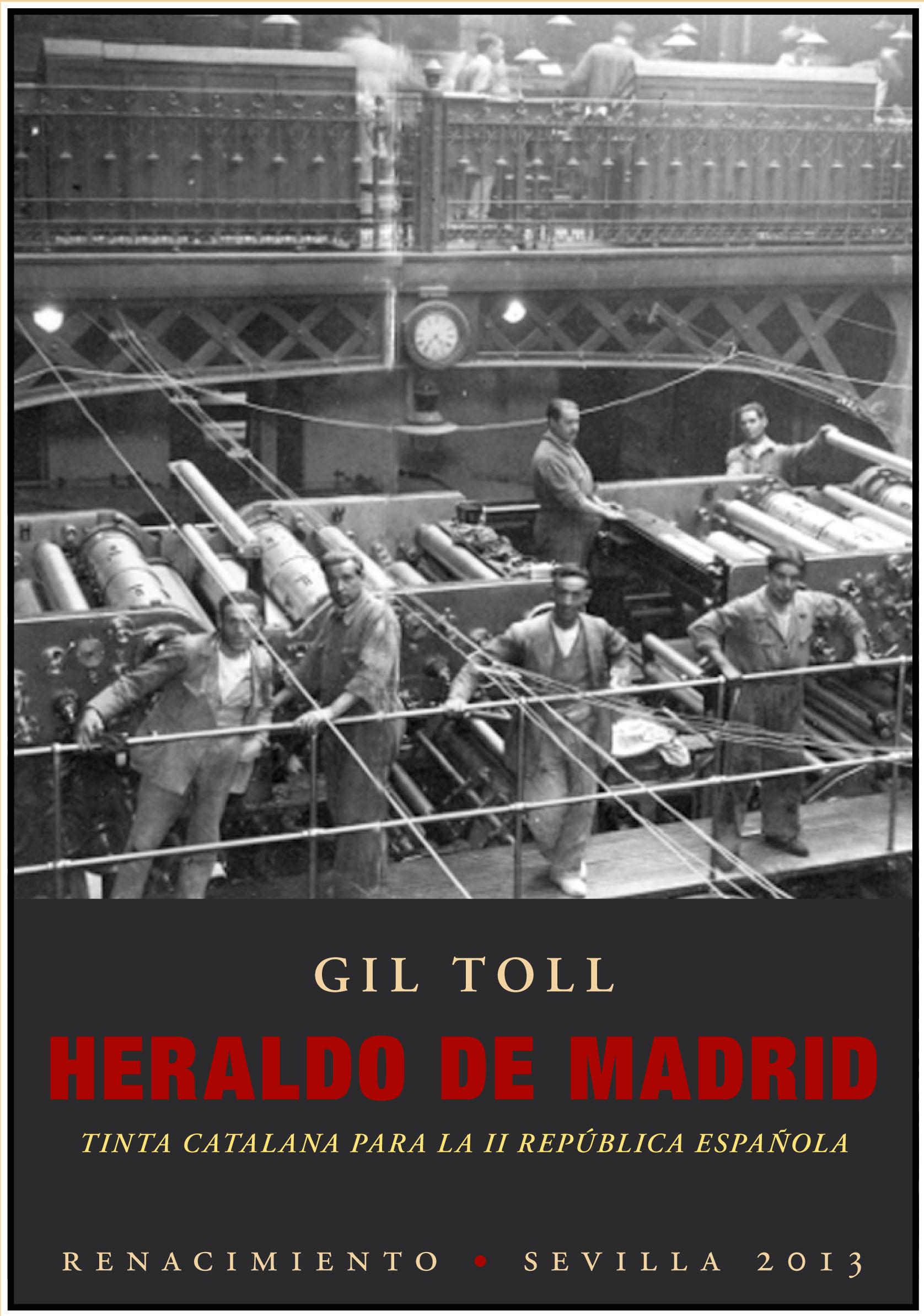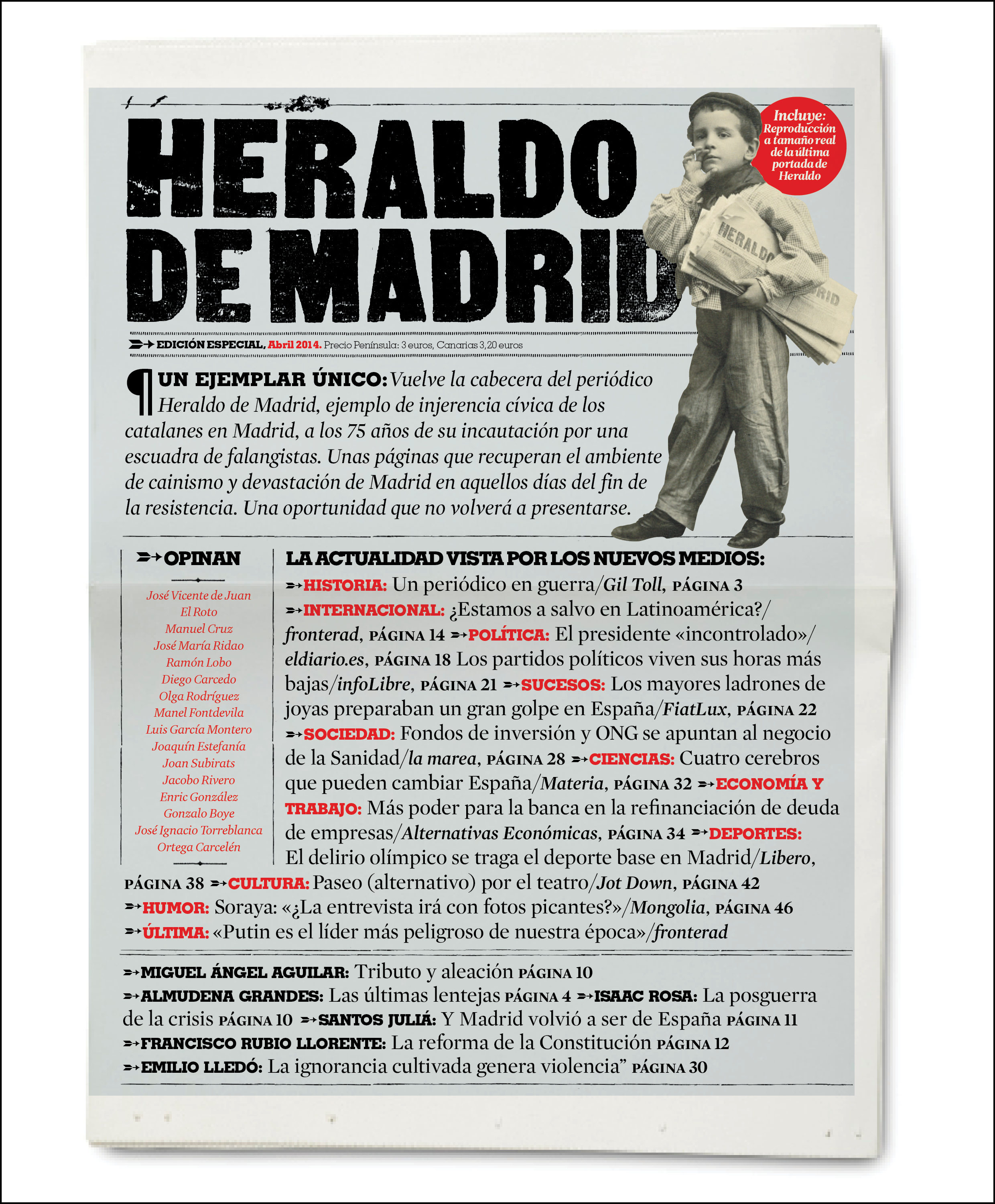Alberto Pena Rodríguez
La Guerra Civil española ha pasado a la historia del periodismo portugués como uno de los acontecimientos que más informadores lusos ha movilizado fuera de Portugal. Salvo honrosas excepciones, la prensa portuguesa fue parcial desde el principio porque el Estado Novo salazarista, fundado en 1933, decidió apoyar sin condiciones el golpe de Estado contra la II República. Salazar entendió que estaba en juego la supervivencia de su propio gobierno. Según su visión política, el republicanismo democrático español era incompatible con su modelo de Estado autoritario y, por tanto, era necesario la convergencia ideológica de regímenes políticos para evitar contagios desestabilizadores en la Península Ibérica. En este contexto, la propaganda se convirtió en un instrumento estratégico para el Estado Novo, tanto para tratar de persuadir a la opinión pública portuguesa sobre las ventajas de ayudar al fascismo español, como para dar cobertura exterior a los rebeldes y proyectar una imagen favorable del franquismo internacionalmente.
Como “elemento do progresso nacional, ao serviço do bem da nação”, según las palabras del dictador portugués, el periodismo luso fue sistemáticamente censurado y controlado durante el conflicto fratricida español. Para enviar un periodista a España, los periódicos debían contar con la aprobación del Secretariado de Propaganda Nacional y de un salvoconducto de la Representación de la Junta de Burgos en Lisboa, dirigida por el hermano del general Franco, Nicolás Franco. El papel de los corresponsales portugueses no era, ni mucho menos, insignificante. Formaban parte del engranaje propagandístico del salazarismo. Sus crónicas representaban la parte sensacional y testimonial de los acontecimientos; ejercían de notarios de una realidad que, para los que seguían las noticias radiofónicas o asistían a los mítines públicos en Portugal, podía resultar fantasiosa o increíble. Los corresponsales acercaron la tragedia española hasta la sociedad portuguesa de acuerdo con la misma descripción subjetiva que colocaba a los leales como verdugos y a los rebeldes como víctimas.
La mayoría de los corresponsales se identificaban con la ideología salazarista y, por tanto, actuaban como partidarios del franquismo. Algunos incluso se convirtieron en propagandistas del ideario de la Falange Española. En general, sus crónicas glorifican las victorias rebeldes, legitiman los mensajes del movimiento insurrecto en favor de la rebelión y destacan la obra social de Franco. En su afán por favorecer al franquismo frente al gobierno republicano español, muchas de sus relatos enaltecían y exageraban las victorias insurgentes al tiempo que denigraban a sus enemigos. En estas narraciones los ataques de los insurgentes se convierten en operaciones de pacificación en zonas bajo dominio de la “barbarie vermelha”. La crueldad está siempre del lado del bando leal, entregado a sentimientos de odio y venganza. En cambio, los franquistas son caracterizados como personas muy humanas, sensibles y con gran sentido de la justicia, mientras los republicanos son irracionales por naturaleza. Así, los leales son vistos como “monstros”, “feras”, “cobardes”, “malvados”, “assassinos”, “moscovitas”, “canalhas”, “analfabetos”, “selvagens”, inhumanos” o “ignorantes”. Los franquistas, en cambio, son “valentes”, “patriotas”, “salvadores”, “justos”, “sensiveis”, “humanos”, “herois”, “vítimas”, “mártires”, “cristianos”, “respeituosos”, etc. Mientras los primeros huyen, se aterrorizan, traicionan y matan sin compasión, los segundos luchan ardientemente, combaten hasta la muerte, pacifican, dominan y liberan.
Las informaciones que hablaban de la violencia empleada por los rebeldes en sus conquistas fueron sistemáticamente censuradas, lo que permitió la creación de una imagen benevolente y noble de los insurrectos. Las descripciones sobre las ejecuciones del ejército franquista sólo podían atravesar el filtro de la censura si se utilizaban eufemismos como “limpieza de comunistas” o expresiones similares. Al principio de la guerra, la censura lusa dejó publicar algunos reportajes que se recreaban en las ejecuciones de los facciosos como un acto legítimo; pero el rechazo internacional a esas prácticas asesinas obligó a forjar una imagen más humanitaria de los sublevados. En este sentido, las crónicas publicadas en el Diário de Lisboa por Mário Neves sobre la conquista de Badajoz a mediados de agosto de 1936, que narraban el asesinato en serie y sin juicio previo de centenares de presos civiles a manos de las tropas de Yagüe, fueron un caso paradigmático.
Las honestas informaciones de Neves, que le ocasionaron serios problemas con la policía política portuguesa, por la que fue presionado e interrogado, dejó en evidencia la voluntad genocida de los golpistas. A partir de entonces, la dictadura portuguesa extremó aún más el control sobre los textos que remitían los periodistas portugueses desde España. Es importante destacar que, junto a Mário Neves, hubo otros dos periodistas del Diário de Lisboa, Artur Portela y Norberto Lopes, cuya manera de narrar, de gran calidad literaria, mantuvieron la dignidad profesional en aquellas circunstancias difíciles para informar libremente.
Los periódicos portugueses tuvieron en diferentes etapas de la guerra, uno o varios corresponsales o enviados especiales en la zona sublevada para informar sobre el trágico destino de los españoles. Entre todos ellos, el Diário de Notícias fue el que más informadores envió al territorio español, en total once periodistas y dos fotógrafos, entre los que destacó Armando Boaventura, que además de jefe de redacción del periódico, actuó como agente de Salazar en la España franquista. O Século desplazó a Leopoldo Nunes, Tomé Vieira, José Barão, Amadeu de Freitas y Arturo Ferreira da Costa. Además de Artur Portela, Norberto Lopes, Mário Neves, el Diário de Lisboa, cubrió el conflicto con el filonazi Félix Correia y Rogério Pérez, junto a los fotógrafos Deniz Salgado y Afonso Pereira de Carvalho. José Mª da Costa Júnior y Jorge Simões trabajaron en España para el Diário da Manhã. Eduardo dos Santos (“Edurisa”) y Emilio Sari, lo hicieron para el Comércio do Porto. César dos Santos ejerció de corresponsal para el Jornal de Notícias de Oporto. Lopes Vieira trabajó para O Primeiro de Janeiro. Carlos de Ornelas escribió varias crónicas para A Voz. Vieira Pinto realizó algunos reportajes para A Noite de Lisboa. Y Eduardo Freitas da Costa recogió algunas impresiones en un viaje por la España rebelde para el semanario ultranacionalista Acção.
Los cronistas portugueses estuvieron presentes en las principales batallas, desde la conquista de Badajoz hasta la entrada de las tropas franquistas en Barcelona a principios de 1939, y recorrieron muchas zonas de la retaguardia facciosa, llegando incluso hasta Marruecos. Su trabajo se concentró, fundamentalmente, entre julio y diciembre de 1936, aunque se extendió hasta el fin de la guerra. A pesar de la acción de la censura y la propaganda, la cobertura del conflicto que realizaron los informadores portugueses fue una de las más completas entre los periodistas extranjeros.
Categorías:Investigación