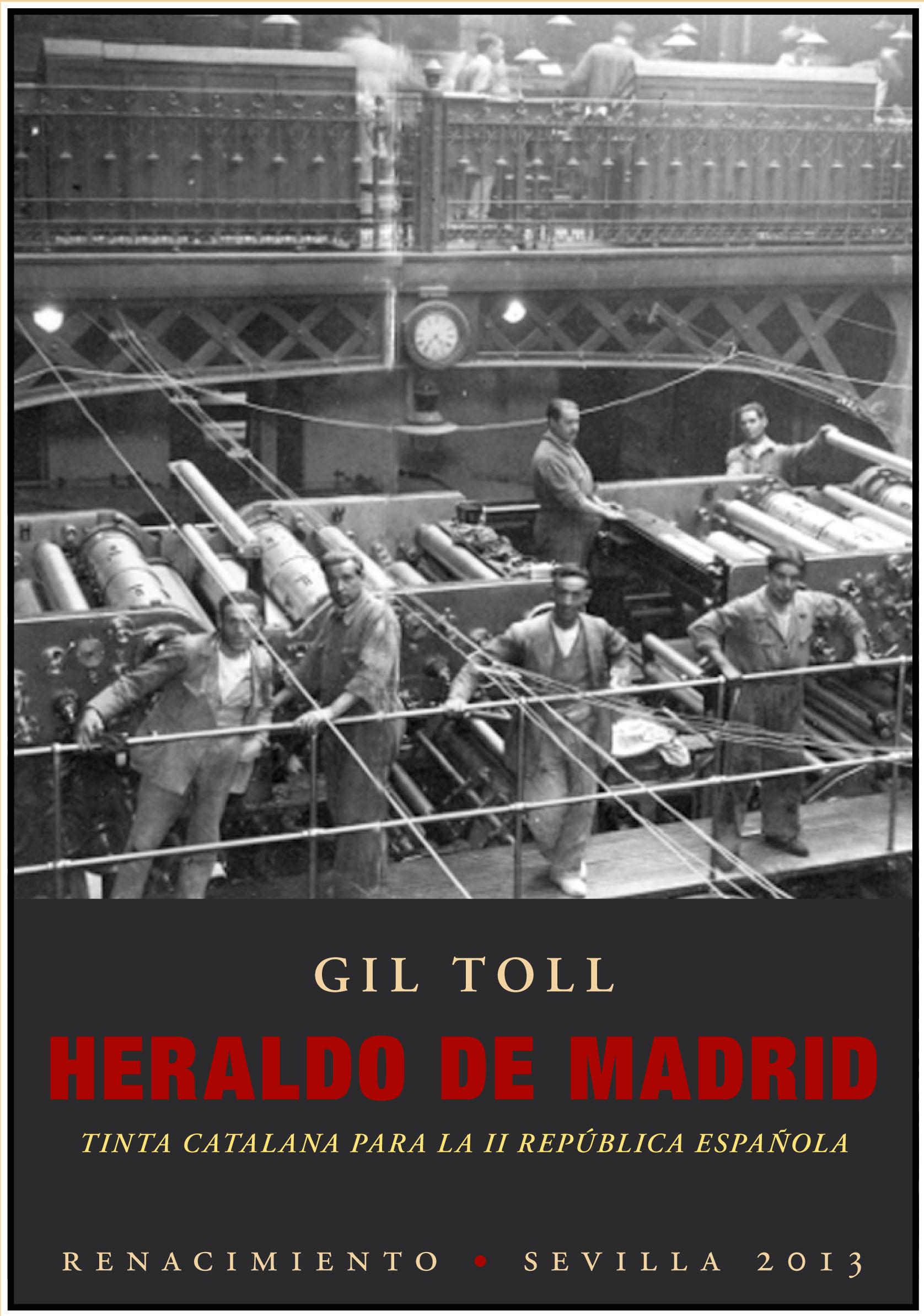Pedro Massa

Las pequeñas cosas de un gran hombre
Quédese para los graves doctores de la crítica y para los hierofantes de la exégesis estudiar, desentrañar, penetrar y valorar la polifacética figura del gran humanista que acaban de perder las letras y el periodismo españoles. En esta hora de dolor íntimo y caliente nos interesa el hombre sobre todas las cosas, y a recoger sus menudas huellas terrenas tenderán estas líneas, henchidas, no obstante, de la más encendida devoción por el maestro, perennemente joven, como la gracia inconfundible de su espíritu. He aquí cuanto se ofreció a los ojos del reportero en media hora escasa que permaneció junto al cadáver y los sitios amados del periodista insigne.
Blandones y un hábito carmelitano
Lucen seis blandones a ambos lados del féretro. A la cabecdera se perfila con delgadez increible un rostro blanco, anguloso, lleno de nobleza y serenidad. Circunda ese rostro un almidonado pañizuelo, conforme a las prescripciones indumentarias de la Orden del Carmelo. Porque ha de saberse que el liberalísimo espíritu que era el autor de Cartas de Amaranta baja a la tierra envuelto en el oscuro sayal de una Orden religiosa, primera y última victoria que obtiene el catolicismo militante sobre esta fina y templada voluntad tan hecha a los libres caminos insumisos y tan empapada en la amarga ciencia del escepticismo. Uno piensa ante este inerte cuerpo glorioso que es inútil decir en la vida «este hábito no lo vestiré», porque llega la muerte, y con la muerte, unas femineas y filiales manos piadosas nos visten y aderezan como creen que hemos de entrar con más decoro y facilidad en el reino de Dios. Y aun hay que agradecerles su bonísimo designio, porque sólo miran por nuestro bienestar ultratúmbico, que es lo único que, en su opinión, pueda ya importarnos.
Navajitas, pulidas navajitas; perfumes, muchos perfumes
Hay como unas estrechas consolas adosadas a la pared en la alcoba que fué de nuestro muerto, colmadas de los objetos más diversos, exquisitos y peregrinos. En una, en la de la izquierda, hay hasta una veintena de pomos de esencia de las formas más caprichosas y raras: chatos, esbeltos, panzudos, anforiformes, cilíndricos… Todos están mediados del líquido oloroso. ¡Gran sibarita nuestro amado definidor, que todas las mañanas vertía unas gotas de esas esencias sobre el marfil translúcido de su cráneo, como si quisiera empapapr sus ideas de fortaleza y perfume, de claridad y buen tono, de civilización macerada y alquitarada, cuyo símbolo bien pueden ser esas aguas preciosas y olorosas, embriagadoras y profundas.
¿Quién podría imaginar que nuestro prudentísimo Andrenio era el más afanoso coleccionador de navajas de nuestro tiempo? ahí tenéis un copioso y magnífico muestrario: navajitas menudas, blancas, extraplanas, con cachas de nácar, de marfil, de plata, de acero labrado… Navajas de dos hojas bruñidas, como no utilizadas jamás; navajitas como para herir sin hacer daño -como sus críticas intencionadas y sutiles-; navajas como para esgrimirlas por los dedos de una dama, escurridizas, brillantes, claras como joyeles, amables y suntuosas, así como debieron ser las minúsculas orfebrerías dañinas de la Italia del Renacimiento. ¿Para qué quería don Eduardo este arsenal de pulidas armas? Sencillamente: para cercenar la punta de sus tabacos, de aquellos tabacos suyos, enormes y costosos, que alguien se cuidaba de regalarle con rigurosa periodicidad, para que después de su almuerzo difícil tuviese el despilfarro exquisito de quemar un duro entre sus labios doctos de ironizante.
Las últimas pesetas que llevó Andrenio en el bolsillo
Andrenio tenía dos monederos de plata: uno que no le gustaba usar nunca porque cerraba con demasiada dificultad, y otro, que llevaba siempre porque su broche era una delicia de suavidad y prontitud. Este monedero acompañó al ilustre polígrafo en su última salida, que fué para ir a la Peña en la noche del 8 de diciembre, fiesta de la Purísima Concepción. Cuando volvió Andrenio a su casa tir´ó el monedero encima de una consola, y allí está, en el mismo sitio, en esta noche del velatorio. ¿Os interesa este banal detalle crematístico relacionado con el gran hombre? Pues sabed que las últimas pesetas que guardó Andrenio en su dilecto monedero de plata sumaban el respetable caudal de cuatro duros y medio, monedas que yo me permitiría pedir para un nonato museo del periodismo considerándolas como fruto del último trabajo de su pluma gloriosa.
La última lectura de Andrenio
Gómez de Baquero hace muchos años que no escribía en su despacho (un despacho sencillo, aburguesadito, como para recibir a los pelmas, y que no se fuesen ni asombrados ni conmiserativos). Escribía en un gabinetito comunicante con su alcoba y sobre una mesita de esas que usa la gente de tono para tomar el té. Allí, en aquel tablero, de un metro de largo por 0,80 de ancho, forjaba el espectador maravilloso sus prosas elegantísimas y densas, a las veces en el escaso tiempo que ponían los manteles en su insípida mesa de hiperclorhídrico.
Frente a ese tablerillo de trabajo se amontonaban todavía verdaderas montañas de libros. Libros de todas clases y pergeños, desde una edición de La Ilíada en francés, con tapas de cuero y viñetas en sepia, hasta el Luis Candelas, de Espina, abiertos solamente sus dos primeros pliegos, en la desgana mortal de sus últimas horas. Quede consignado, para curiosidad de los biógrafos, que la postrera lectura de Andrenio fue el Napoleón, de Emil Ludwig, puesto en lengua española por Ricardo Baeza.
Cómo nace a la prensa diaria Gómez de Baquero
Nos contó la aécdota hace tiempo Mariano Marfil, y juzgo interesante traerla aquí hoy. Allá por el año mil ochocientos ochenta y tantos formaba parte de la Redacción de La Época un muchachito tímido, delicado y menudo que apenas hacía otra cosa que «hinchar» telegramas y leer por modo omnívoro, en todo el tiempo que la parva tarea le dejaba libre, que no era poco. Nadie, en realidad, concedía mayor importancia al pequeño. Sólo Julio Burell, primate a la sazón del periódico de la noche, le miraba de vez en cuando y sonreía, y volvía a sonreir… El muchacho no parecía darse cuenta de nada, lee que leerás.
Pero un día, Burell anuncia que abandona definitivamente el periódico. Tableau! ¿Qué pluma sustituirá sin mengua la fulgurante del maestro?
-¿Quién, si, quién?- clamaba abrumado el marqués de Valdeiglesias.
-¿Quién? Ese- y el gran simpatico que era Julio Burell señaló al gacetillero tímido y menudo-. Ese es el único que puede sustituirme y con ventaja.
-Sea -accedió Iglesias, un poco con el zurrón dentro del cuerpo.
Al día siguiente aparecía en La Época el primer artículo del muchachito. Se titulaba «Diario de un espectador». Debajo de él se estampaba esta firma: Eduardo Gómez de Baquero.
Categorías:Uncategorized